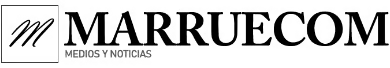Mohamed BAHIA
Donald Trump no fue una anomalía, sino el síntoma de un sistema que se desmorona bajo el peso de sus propias contradicciones. Su presidencia, un circo de aranceles, tuits incendiarios y verdades alternativas, dejó al descubierto las grietas de un capitalismo que prometió prosperidad y entregó desindustrialización, que glorificó el libre mercado mientras subsidiaba a Wall Street. En Youngstown, Ohio, donde las acerías cerraron para renacer como museos de la nostalgia, los votantes apostaron por un magnate que culpó a China, México y a las élites de Washington por su ruina. Ganó por 15 puntos en 2016. Cuatro años después, solo el fantasma de empleos verdes —tan prometidos como incumplidos— devolvió el condado a los demócratas. La lección fue clara: cuando el sueño se esfuma, el resentimiento se vende mejor que la esperanza.
El trumpismo, sin embargo, trasciende al hombre. Es el gemido de una hegemonía que se resquebraja. Mientras Estados Unidos libraba guerras culturales, China construía silenciosamente un capitalismo sin máscaras: autoritario, eficiente, implacable. En 2023, superó a Occidente en patentes de inteligencia artificial. En 2024, controla el 80% de las baterías para autos eléctricos, la sangre del futuro. Trump intentó frenarla con aranceles, pero su desdén por las alianzas —abandonó el TPP en 2017, un regalo geopolítico a Beijing— aceleró lo que pretendía evitar. Como escribió el poeta chino Bei Dao: «El mundo se descompone en espejos, nadie reconoce su rostro».
La democracia, entretanto, se convirtió en un bazar de realidades paralelas. Plataformas como Truth Social, valorada en $5.4 mil millones pese a sus pérdidas, monetizan la ira y fragmentan la verdad. El 70% de los republicanos aún cree que las elecciones de 2020 fueron un fraude. En Brasil, Bolsonaro importó el manual trumpista: atacó urnas electrónicas y envió camiones a Brasilia para replicar el asalto al Capitolio. En España, Vox difunde deepfakes de Sánchez pactando con ETA. La pregunta ya no es si la democracia sobrevivirá, sino qué versión de ella prevalecerá: ¿la de Finlandia, donde la educación inmuniza contra la desinformación, o la de Guatemala, donde las élites judiciales intentaron tumbar una elección en 2023?
El mundo que emerge de esta convulsión no tiene centro. Europa envejece, China dicta reglas, y América Latina oscila entre el populismo ramplón y el neoliberalismo cansado. Para las regiones periféricas, el dilema es existencial: seguir siendo el patio trasero donde las potencias descargan sus crisis, o tejer alianzas inéditas. Brasil podría tender puentes entre el Mercosur y la ASEAN; Bolivia, convertir su litio en un pasaporte hacia la industrialización verde; México, aprovechar la nearshoring sin repetir los errores del maquila. Son caminos estrechos, pero posibles.
Trump, al final, fue un espejo roto. En sus fragmentos, algunos ven el pasado: fábricas humeantes, banderas al viento, certezas. Otros intuyen el futuro: un planeta recalentado, ciudades inteligentes vigiladas por algoritmos, democracias reducidas a rituales vacíos. Reconstruir el cristal exigirá más que nostalgia o utopías. Requerirá mirar de frente lo que el espejo mostró: un sistema que glorifica la competencia pero huye de la cooperación, que idolatra la innovación pero castiga a los perdedores, que pregona libertad mientras fabrica cadenas.
La tarea no es volver a pegar los pedazos, sino fundir un nuevo vidrio. Menos brillante, quizás, pero capaz de reflejar lo que somos: una humanidad herida, pero todavía dueña de su destino.
17/03/2025