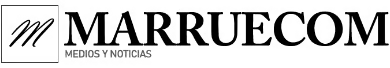A propósito de Sánchez: «Vamos a actuar en todas las instituciones en defensa de la Ley de Memoria Democrática».
La Ley de Memoria Democrática articula un marco integral para abordar el legado de la Guerra Civil y la dictadura franquista en España, centrando su atención en las víctimas de estos periodos y promoviendo los principios de verdad, justicia, reparación, y garantías de no repetición. Establece un repudio explícito al golpe de Estado de 1936 y la dictadura que le siguió, condenándola como un régimen impuesto con ayuda de las potencias del Eje y ajeno a los valores democráticos.
La ley identifica a las víctimas de la guerra y la dictadura, ampliando el concepto para incluir a aquellos afectados por represión o persecución por motivos políticos, ideológicos, o de identidad sexual, entre otros. Declara la nulidad de las condenas y sanciones impuestas por motivos políticos durante estos periodos y especifica medidas para el reconocimiento de distintos colectivos afectados por la represión, como las personas LGTBI.
Establece fechas conmemorativas para el recuerdo y homenaje a las víctimas y dispone la creación de un registro de víctimas basado en datos de archivos y otras fuentes. El título sobre políticas públicas de memoria democrática destaca el papel de las mujeres en la lucha por la democracia y reconoce a los niños sustraídos como víctimas especiales de la represión.
Se introduce un régimen sancionador para asegurar el cumplimiento de la ley y evitar la humillación de las víctimas, promoviendo la dignidad de los principios constitucionales. La ley marca un avance significativo en el tratamiento estatal de la memoria democrática, enfatizando la importancia de reconocer y reparar a las víctimas de la guerra y la dictadura en España.
¿Cuestión de ética?
La ley de Memoria Democrática se presenta como un compromiso ético ineludible, un imperativo de las sociedades democráticas para fortalecer la pedagogía del «nunca más», neutralizando el olvido y previniendo la repetición de los capítulos más oscuros de la historia, particularmente después de eventos tan devastadores como el Holocausto y los conflictos del siglo XX en Europa. Esta normativa subraya la importancia de fomentar una memoria inclusiva, plural y reparadora, que trascienda los actos cotidianos para influir en las políticas de Estado, configurando identidades y cohesión social mientras combate la exclusión y el enfrentamiento.
El texto legal se fundamenta en la promoción del conocimiento de la historia democrática de España, desde las Cortes de Cádiz hasta la actualidad, reconociendo los esfuerzos y sacrificios de quienes lucharon por la democracia y la libertad. Propone un reconocimiento y reparación a las víctimas de la Guerra Civil, el golpe de Estado y la dictadura franquista, defendiendo que el reconocimiento de estas víctimas y la dignificación de su memoria son esenciales para la calidad de la democracia y el tejido social.
Además, la ley aspira a educar sobre las etapas democráticas españolas, valorando a figuras y movimientos que forjaron la democracia, y a preservar la memoria de las víctimas del franquismo mediante la verdad, la justicia, y la reparación. Se busca evitar la repetición de la violencia política y el totalitarismo, estableciendo un deber de memoria para los poderes públicos y reconociendo el derecho de la ciudadanía al conocimiento histórico.
La ley, fundamentada en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, también se alinea con tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España, destacando la importancia de interpretar y aplicar todas las leyes en consonancia con estos principios. Asimismo, declara la nulidad de todas las condenas y sanciones impuestas por motivos políticos o ideológicos durante el mencionado periodo histórico, reconociendo como víctimas a quienes sufrieron daños físicos, morales, o psicológicos, así como a aquellos que perdieron bienes o fueron restringidos de sus derechos fundamentales.
Además, la ley establece mecanismos para el reconocimiento y la reparación personal de las víctimas, incluyendo la creación de un registro estatal que documente a todas las personas afectadas por la represión franquista. Se señalan fechas específicas de homenaje a las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura, así como a aquellos que sufrieron el exilio. Finalmente, se establece un censo público de todas las víctimas para asegurar la aplicación efectiva de los principios de la ley, garantizando así la memoria histórica y la reparación moral.
La creación de una memoria común en España ha enfrentado históricamente el reto de superar una narrativa impuesta por el franquismo que excluyó y estigmatizó a las víctimas del régimen, al tiempo que ensalzaba a sus partidarios mediante políticas de memoria que incluían exhumaciones, monumentos y conmemoraciones. A pesar de la represión, la memoria democrática persistió gracias a la resistencia dentro y fuera de España, manteniendo viva la lucha por la Segunda República y los valores democráticos.
La transición a la democracia marcó un cambio significativo en la política de memoria, con la Constitución de 1978 como piedra angular de una sociedad que busca superar las heridas del pasado y fomentar la cohesión y solidaridad en torno a los valores democráticos. Este periodo se caracterizó por un creciente interés por recuperar la dignidad de las víctimas del franquismo, lo que impulsó iniciativas legales, sociales y culturales orientadas a reparar las injusticias y promover una memoria inclusiva y plural.
Con la llegada de la democracia, España se comprometió con los tratados internacionales de Derechos Humanos, y la Ley 46/1977 de Amnistía representó un paso importante hacia la reconciliación. Sin embargo, el desarrollo de la Ley 52/2007, que buscaba reconocer y reparar a las víctimas de la guerra civil y la dictadura, se vio interrumpido, lo que evidenció la necesidad de continuar con las políticas de memoria democrática para asegurar la convivencia pacífica y el desarrollo democrático.
Aunque algunas comunidades autónomas han avanzado en la legislación de memoria histórica, la interrupción de las políticas de memoria a nivel nacional y la falta de apoyo a las iniciativas memoriales han dejado un vacío que aún necesita ser abordado. La consolidación de una memoria democrática que respete los derechos humanos y reconozca la dignidad de todas las víctimas es esencial para fortalecer la democracia y garantizar que los errores del pasado no se repitan.
Actualmente, estamos en la búsqueda de nuestros familiares, tal como lo relata la autora de este artículo.
Por Rosa Amor del Olmo
Periodista y escritora. Es Doctora en Filosofía y Letras (UAM), Doctora en psicología y neurociencia (California University). Posee un amplio background académico con másteres en Profesorado, ELE y Periodismo, disciplinas que ha impartido en varias universidades de Francia y España.