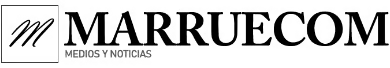La firma de un pacto en El Cairo entre Teherán y el organismo de control nuclear de la ONU se revela como una charada diplomática. Mientras la AIEA anuncia la reanudación de las inspecciones, Irán lo niega tajantemente, dejando al mundo en vilo sobre la verdadera dimensión de su programa atómico.
En el teatro de la alta diplomacia, a veces el acto más importante no es lo que se firma, sino las interpretaciones deliberadamente opuestas que se anuncian inmediatamente después. El «acuerdo» alcanzado este martes en El Cairo entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) es un ejemplo de libro de este peligroso juego de espejos.
Por un lado, Rafael Grossi, director de la AIEA, presentaba el pacto como un «nuevo marco de cooperación» que permitiría a sus inspectores volver a acceder a las instalaciones nucleares iraníes, crucialmente aquellas atacadas por Israel y Estados Unidos el pasado junio. Un soplo de optimismo, una puerta que se entreabría hacia la desescalada.
Por otro lado, apenas unas horas después, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, demolía esa narrativa con una frialdad calculada. «Por el momento», declaró a la televisión estatal, los inspectores de la AIEA «no tendrán ningún acceso», salvo una visita rutinaria a la central de Bushehr. Y para que no quedara duda alguna, remató: «Este acuerdo no crea ningún acceso adicional».
Este diálogo de sordos no es un simple malentendido. Es el síntoma de un punto muerto estratégico donde cada parte utiliza el lenguaje para sus propios fines. La AIEA necesita proyectar una imagen de progreso y control para mantener su relevancia y calmar las ansias de las potencias mundiales. Irán, por su parte, necesita mostrar a su frente interno que no cede ante la presión externa, al tiempo que realiza un gesto mínimo para intentar frenar la catástrofe económica que se cierne sobre él.
Porque tras esta farsa diplomática se esconde un mecanismo de presión implacable: el «snapback». Francia, Alemania y el Reino Unido han activado la cláusula que amenaza con reimponer automáticamente el durísimo régimen de sanciones internacionales de la ONU si Teherán no vuelve a cumplir con sus obligaciones nucleares. La reunión de El Cairo, por tanto, no fue un acto de buena fe, sino una maniobra de Irán para intentar desactivar esa guillotina económica.
El contexto es de una tensión extrema. La cooperación entre Teherán y la AIEA se rompió tras los ataques militares sin precedentes de junio contra sus centros de Fordo, Isfahán y Natanz. En respuesta, el parlamento iraní aprobó una ley que, en principio, prohíbe toda colaboración.
Ahora, las preguntas fundamentales siguen sin respuesta, envueltas en un velo de incertidumbre aún más denso. ¿Cuál es el estado real del programa nuclear iraní después de los ataques? Y, la cuestión más alarmante de todas, ¿dónde está y cuánto ha crecido el stock de uranio enriquecido al 60%, un nivel peligrosamente cercano al necesario para fabricar un arma nuclear?
El «acuerdo» de El Cairo no resuelve nada de esto. Es un documento deliberadamente ambiguo que permite a ambas partes ganar tiempo. Pero el tiempo se agota. Como advirtió una fuente diplomática francesa, las palabras ya no bastan. Serán los «gestos sobre el terreno» los que determinarán si el mundo se dirige hacia una frágil distensión o hacia una confrontación inevitable. Y por ahora, sobre el terreno, las puertas de las instalaciones nucleares de Irán permanecen cerradas a cal y canto.
11/09/2025