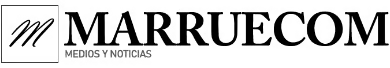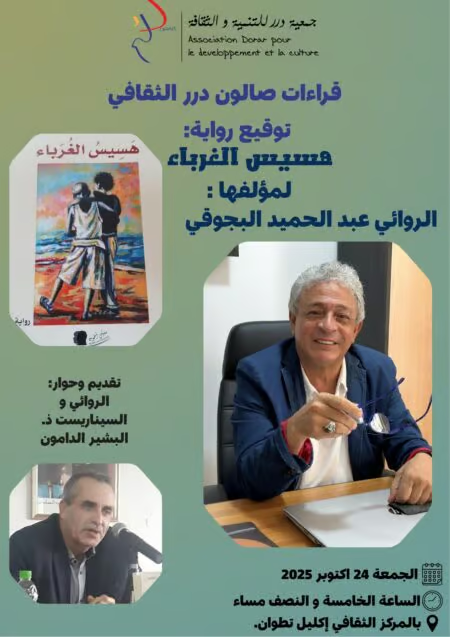Por un instante, la isla de Cuba pareció moverse en el mapa. Dejó atrás el Caribe, cruzó el Atlántico y ancló su alma literaria en una sala de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Mohammed V de Rabat. Allí, en una jornada que fue más que académica, más que diplomática, la literatura cubana encontró resonancia profunda en voces marroquíes que la sienten como propia.
La mesa redonda, organizada por el Departamento de Estudios Hispánicos, fue un espejo tendido entre dos orillas, entre dos lenguas que, aunque suenen distinto, comparten la misma sed de libertad y belleza. El embajador de Cuba en Marruecos, Roberto Victorio Fernández, no ocultó su asombro sobre el conocimiento profundo de la literatura cubana por parte de los académicos marroquíes, quienes hablaron con una pasión y una propiedad tan honda que por momentos desaparecieron los océanos.
Abdelmouneim Bounou, de la Universidad Mohammed V, guió al público por los vericuetos del mestizaje literario de Alejo Carpentier, esa figura descomunal que hizo dialogar a Europa, América y África en sus relatos. En su voz, Carpentier no era solo un escritor del realismo mágico, sino un tejedor de puentes entre continentes, un precursor silencioso del “boom” latinoamericano.
Desde la Universidad Hassan II de Casablanca, los profesores Said Benabdelouahed y Amina Fidel pusieron el acento en lo risueño. Porque si algo tiene la literatura cubana, dijeron, es “el choteo”, ese humor irreverente que convierte la adversidad en carcajada y la rutina en espectáculo. “La cubanía, aseguró Benabdelouahed, no se traduce: se siente”. La oralidad, la musicalidad, los códigos culturales que viven entre líneas hacen de la literatura cubana un lenguaje en sí mismo. Amina Fidel fue aún más allá, pues aprovechando la presencia de las delegaciones diplomáticas latinoamericanas en el salón, destacó la relevancia de la cultura como instrumento de diálogo en momentos turbulentos como los actuales.
A ellos se sumó, el profesor Jaouad El Abaydy, también de la Hassan II, quien revivió a José Martí como si fuera contemporáneo. Habló del poeta, del revolucionario, del hombre que murió luchando por la independencia de Cuba, pero también del lector ávido de culturas lejanas. Martí, dijo El Abaydy, leyó a los árabes y los entendió desde la admiración. En sus textos aparecen figuras como Mehmed Ali, Sadiq Al Mahdi o el emir Abdelkader, como si desde su isla Martí hubiese intuido que África y el mundo árabe eran parte también de su patria espiritual.
Ese vínculo inesperado, pero profundamente coherente, fue la gran revelación del encuentro. Que una literatura nacida entre palmas y mulatas, entre tabaco y trovadores, hable también de Egipto, Sudán o Argelia, demuestra que las letras no reconocen pasaportes ni lenguas. “Los grandes escritores, había dicho Benabdelouahed, combinan siempre la reflexión con la creación”. Y los cubanos lo han hecho con maestría.
Al final, no fue Cuba la que llegó a Rabat. Fue Rabat la que encontró a Cuba dentro de sí. En la complicidad de los acentos, en la emoción de los discursos, en la mirada cómplice entre continentes. Porque hay puentes que no se construyen con piedra ni acero, sino con palabras. Y esos, los puentes de letras cuando se alzan, no los derrumba ningún mar y trascienden con la oralidad y la lectura.
24/04/2025
María Angélica Carvajal