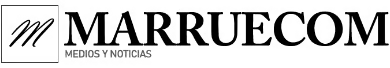El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue, otra vez, reflejo del colapso de Sudán. Lo que debía ser una sesión de emergencia para evaluar la caída de El-Fasher —la principal ciudad del norte de Darfur— terminó convertido en un duelo verbal entre el representante sudanés y su homólogo de los Emiratos Árabes Unidos. Las palabras, cargadas de ira y sarcasmo, dejaron al descubierto algo más profundo que un intercambio de reproches: la fractura regional que alimenta uno de los conflictos más sangrientos del continente africano.
La denuncia frontal de Jartum
El embajador sudanés, Harith Idriss, no se guardó nada. Ante los miembros del Consejo desplegó, según dijo, pruebas “reiteradas e irrefutables” de la implicación emiratí en el apoyo a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), milicia que combate al Ejército regular desde abril de 2023. Las acusaciones son graves: suministro de drones, municiones, reclutamiento de mercenarios y, sobre todo, la compra del oro que los paramilitares extraen de minas controladas por la fuerza rebelde.
Idriss fue incluso más allá, lanzando una frase que retumbó en la sala del Consejo: “El asiento del embajador emiratí no debería estar aquí, sino al lado de las milicias en el terreno”.
Según el representante de Jartum, lo que ocurre en Sudán no es una guerra civil entre iguales, sino una rebelión armada contra un gobierno legítimo. Denunció también lo que llamó “un patrón sistemático de matanzas y limpieza étnica” en Darfur, citando el saqueo de hospitales, entre ellos el hospital saudí de El-Fasher, donde más de 400 personas habrían sido asesinadas.
En su intervención reclamó al Consejo medidas contundentes: designar a la RSF como grupo terrorista, sancionar a quienes la financian o arman, e iniciar una investigación internacional sobre posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La respuesta desde Abu Dabi
El tono del embajador emiratí, Mohammad Abushahab, fue cuidadosamente templado, pero no menos firme. Negó cualquier participación de su país en el conflicto y situó la raíz de la crisis en las fracturas internas de Sudán. “No se puede seguir culpando a actores externos”, insistió. Sin embargo, reconoció que la situación humanitaria es crítica y que las violaciones de derechos humanos cometidas por las milicias —incluyendo asesinatos, violencia sexual, reclutamiento forzoso y hambruna— son intolerables.
Abushahab aprovechó su intervención para anunciar una contribución adicional de un millón de dólares en ayuda humanitaria y para reclamar un alto al fuego inmediato, la apertura de corredores seguros y el despliegue de convoyes protegidos por Naciones Unidas. También defendió la necesidad de un proceso político inclusivo bajo el liderazgo de la Unión Africana y con coordinación internacional, alertando que cualquier intento de intervención militar solo agravaría el sufrimiento de los civiles.
Darfur: la herida que nunca cierra
Mientras los diplomáticos cruzan argumentos en Nueva York, la población de Darfur sigue sumida en una catástrofe prolongada. Organizaciones humanitarias hablan de una “espiral de aniquilación” que ha desplazado a millones y dejado pueblos enteros arrasados. El-Fasher, último bastión controlado por el Ejército en el oeste, cayó tras meses de asedio, símbolo del derrumbe institucional y del poder de las milicias.
Según informes de la ONU, tanto las RSF como las Fuerzas Armadas Sudanesas han cometido atrocidades, aunque el patrón de violencia apunta a una ofensiva sistemática contra comunidades específicas, lo que refuerza las denuncias de posible limpieza étnica.
Un conflicto con ecos regionales
Más allá del dramatismo humanitario, el fondo de la discusión en la ONU es geopolítico. Las acusaciones de Jartum contra Abu Dabi reflejan el nuevo mapa de poder del noreste africano: el oro sudanés, las rutas de tránsito hacia el mar Rojo y la competencia por influencia entre Emiratos, Egipto y Arabia Saudí. En esa pugna, Sudán se ha convertido en escenario de un juego de alianzas cruzadas, donde cada gesto diplomático tiene implicaciones estratégicas.
Emiratos, por su parte, busca preservar su imagen de mediador regional, mientras enfrenta crecientes críticas por su papel en conflictos del Sahel y por sus vínculos con redes de mercenarios y empresas de seguridad privadas.
Entre la acusación y la urgencia humanitaria
La batalla verbal entre los dos embajadores ilustra hasta qué punto la guerra de Sudán desborda el marco nacional. Lo que empezó como una lucha de poder entre generales —el jefe del Ejército Abdel Fattah al-Burhan y el líder de las RSF Mohamed Hamdan Dagalo, alias “Hemedti”— se ha transformado en un conflicto regional con múltiples patrocinadores.
Desde el Consejo de Seguridad, los reclamos de Idriss buscan forzar una respuesta concreta y romper el silencio que, en su opinión, ha protegido a los responsables. Pero la ONU enfrenta su propio dilema: cómo actuar sin agravar la divisiones entre sus miembros permanentes, varios de los cuales mantienen estrechos vínculos económicos con Abu Dabi.
La diplomacia en ruinas
El intercambio entre Sudán y Emiratos no fue una simple riña verbal; fue el retrato de un sistema internacional exhausto, donde los discursos sobre “soberanía” y “neutralidad” se diluyen en medio del humo de la guerra y del tráfico de oro. Mientras los embajadores se acusan en salones climatizados, Darfur sigue ardiendo, y los civiles —más allá de las cifras y los comunicados— sobreviven como pueden, mirando al cielo no en busca de lluvia, sino temiendo los drones.
Mohamed BAHIA
31/10/2025