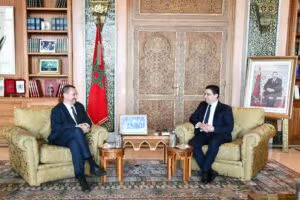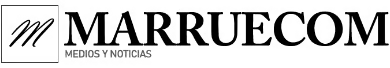A estas alturas, la continuidad de la guerra en Gaza no puede explicarse únicamente por factores militares o de seguridad. Cada vez resulta más evidente —tanto para la administración de Trump como para varios gobiernos europeos, e incluso para una parte considerable de la opinión pública israelí— que Benjamín Netanyahu tiene motivaciones profundamente personales para oponerse a un alto el fuego. La prolongación del conflicto parece garantizar la estabilidad de su frágil coalición de extrema derecha, al mismo tiempo que permite sostener una política de destrucción sistemática, hambre planificada y desplazamiento forzado de la población palestina.
La lógica de la guerra ha sido utilizada por Netanyahu no solo como herramienta militar, sino como escudo político. Mientras crecen las presiones internacionales —incluidas las de Washington— para cesar los ataques y permitir el ingreso de ayuda humanitaria, su gobierno responde con tácticas de dilación, manipulación e incluso sabotaje. Uno de los ejemplos más reveladores fue el reciente episodio de saqueo de camiones de ayuda tras su entrada a Gaza, incidente que dejó al descubierto un intento deliberado de obstaculizar el alivio humanitario mientras se simula cooperación internacional.
En paralelo, el gobierno israelí ha jugado con la sensibilidad social interna respecto a la suerte de los rehenes en manos de Hamás. La difusión interesada de un supuesto consenso dentro del aparato de seguridad sobre la viabilidad de un acuerdo de intercambio fue, en realidad, una maniobra cuidadosamente diseñada. El mensaje transmitido por esas mismas instituciones fue que el «éxito» dependía del endurecimiento militar, no de una negociación genuina. Esa contradicción quedó al desnudo cuando Netanyahu ordenó la retirada del equipo negociador en Doha, dejando claro que la voluntad de alcanzar un acuerdo era, cuando menos, cuestionable.
La política exterior israelí tampoco ha estado exenta de provocaciones. En un intento por intervenir en el diálogo indirecto entre Irán y Estados Unidos, Tel Aviv volvió a insinuar la posibilidad de atacar instalaciones nucleares iraníes si Teherán no cede completamente en su programa de enriquecimiento. Este tipo de amenazas, que mezclan presión diplomática y calculada teatralidad militar, buscan posicionar a Israel como un actor ineludible en las negociaciones regionales, incluso cuando su credibilidad internacional se encuentra en entredicho.
El escenario recuerda una partida de ajedrez de alto voltaje entre Netanyahu y Trump. Ambos líderes conocen bien sus fortalezas, pero mientras el presidente estadounidense juega desde una lógica de presión estratégica, Netanyahu parece apostar por una escalada permanente como única vía de supervivencia política. La disonancia entre ambos no solo está alimentando tensiones bilaterales, sino que también deja abierta una interrogante inquietante: ¿cuál será el límite de esta estrategia de confrontación antes de que la contradicción entre ambos actores explote?
En este contexto, la guerra en Gaza se ha transformado en algo más que un conflicto armado. Es un campo de batalla político donde se definen alianzas, se prueban equilibrios de poder y, sobre todo, se juega el destino político de un primer ministro acorralado, cuyo principal recurso ya no es la diplomacia, sino el caos.
Abdelhalim ELAMRAOUI
26/05/2025