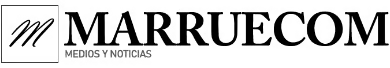La presidencia de Donald Trump ha operado como un prisma que refracta las tensiones más profundas de la democracia estadounidense. Su segundo mandato —un escenario hipotético útil para examinar tendencias autoritarias— ha estado marcado por una serie de órdenes ejecutivas que no solo estiran los límites del poder presidencial, sino que exponen una estrategia calculada: redefinir el equilibrio entre las ramas del gobierno.
El ejecutivo unificado: De doctrina legal a herramienta de poder
En el núcleo de esta estrategia yace la teoría del ejecutivo unificado, una interpretación jurídica promovida por sectores conservadores que defiende la primacía absoluta del presidente sobre la burocracia estatal. Esta doctrina ha sido empleada para justificar acciones como el desmantelamiento de agencias reguladoras independientes, la remoción masiva de inspectores generales —encargados de fiscalizar el gasto público— sin consultar al Congreso, y la reinterpretación flexible de leyes federales para alinearlas con agendas políticas.
Bruce Ackerman, profesor de Yale, lo resume con claridad: «Ningún presidente tiene derecho a convertir las instituciones en extensiones de su voluntad personal». David Driesen, experto en derecho constitucional, agrega que Trump no solo busca revivir la era de la «presidencia imperial» de Nixon, sino «subordinar el Congreso y usar los tribunales para vaciar leyes inconvenientes».
La orden ejecutiva 69: El presidente como intérprete supremo de la ley
Un momento crítico fue la emisión de la Orden Ejecutiva 69, titulada «Garantizar la Rendición de Cuentas de Todas las Agencias». Frank Bowman, exfiscal federal, la calificó como «un manual para institucionalizar el capricho presidencial». El texto faculta al presidente a ignorar cualquier ley que, en su «juicio personal», considere inaplicable a su círculo cercano o a sus prioridades políticas. Las implicaciones son claras: bajo este marco, un mandatario podría, por ejemplo, eximirse de leyes anticorrupción o de normas sobre conflicto de intereses.
El modelo corporativo: ¿Democracia sin ciudadanos?
El análisis más provocador surge de Sarah C. Haan, profesora de derecho en la Universidad de Washington. Ella advierte que el riesgo no es una dictadura tradicional, sino una «dictadura democrática corporativa»: un sistema que trasplanta las estructuras de gobernanza empresarial —donde las elecciones son formales pero los resultados están predeterminados— al ámbito estatal.
En el mundo corporativo estadounidense, los CEO rara vez enfrentan desafíos reales, y las juntas directivas suelen ser clubes cerrados. Figuras como Elon Musk, cuyo ascenso en la esfera política bajo Trump ha sido notable, ejemplifican esta dinámica. Su influencia sugiere una fusión peligrosa: decisiones de Estado tomadas en oficinas ejecutivas, no en salones legislativos.
«El autoritarismo corporativo —explica Haan— no requiere suprimir elecciones, sino vaciarlas de significado. El objetivo es concentrar poder en una élite que opera con impunidad, bajo la fachada de procesos democráticos».
¿El fin de los contrapesos?
Greg Nunziata, de la Sociedad por la Soberanía Legal, reconoce que las agencias independientes no son perfectas, pero insiste: «La ley no es un menú de opciones presidenciales. Es un mandato que obliga a todos, incluido el presidente».
La paradoja es evidente: Trump invoca la Constitución para acumular poder, mientras debilita los mecanismos que la sustentan. En este proceso, el autoritarismo no se anuncia con discursos grandilocuentes, sino con decretos técnicos y alianzas con poderes fácticos.
La pregunta que persiste es incómoda: ¿Puede una democracia sobrevivir cuando sus reglas se subordinan a la eficiencia del poder ejecutivo? La historia muestra que los regímenes autoritarios más resilientes no surgen de revoluciones, sino de la erosión silenciosa de instituciones. Estados Unidos, en su encrucijada trumpista, parece estar poniendo a prueba ese principio.
Abdelhalim ELAMRAOUI
21/04/2025