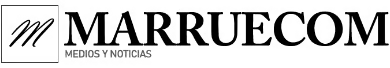En el teatro global de la geopolítica, pocos escenarios son tan volátiles —y tan cínicos— como el de las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Un péndulo que oscila entre misiles y mesas de diálogo, donde las amenazas suelen ser moneda de cambio para negociar. La reciente apertura de conversaciones entre Washington y Teherán, tras años de sanciones y retórica belicista, no es un acto de buena fe, sino un cálculo frío. Dos enemigos que se necesitan para no ahogarse en sus propias contradicciones.
La paradoja del poder: debilidad como fortaleza
Irán ya no es el gigante regional de hace una década. Las protestas internas, la inflación galopante y el desgaste de sus aliados en Siria, Líbano o Yemen han mellado su influencia. Sin embargo, su programa nuclear —disperso, enterrado, casi espectral— sigue siendo un arma de disuasión perfecta. Estados Unidos, por su parte, enfrenta un dilema: sus aliados en el Golfo exigen firmeza, pero una guerra abierta sería un laberinto sin salida. ¿Cómo destruir lo que no se puede ver? ¿Cómo ganar una batalla que, de empezar, no tendría fin?
La respuesta, para ambos, está en lo que no dicen: la negociación es el último refugio de quienes no pueden imponerse.
Los mediadores invisibles: diplomacia en la sombra
Detrás de este acercamiento hay huellas de actores regionales que operan entre bambalinas. Países con intereses frágiles en la zona —emiratos, reinos y repúblicas— han fungido como puentes, no por altruismo, sino por supervivencia. Saben que un conflicto directo entre Washington y Teherán desestabilizaría mercados energéticos, reavivaría milicias y convertiría el Golfo en un polvorín. Su papel, aunque discreto, es vital: mantener viva la llama del diálogo para evitar que el fuego los consuma a todos.
La administración estadounidense actual ha convertido la política exterior en un espectáculo de amenazas grandilocuentes y giros dramáticos. El líder que ayer prometía «destruir Irán» hoy habla de negociar, no por convicción, sino por pragmatismo electoral. Su base exige resultados, no guerras eternas. Pero hay otro factor: el sueño de un «legado». Un acuerdo con Irán, por frágil que sea, podría ser la carta que lo inmortalice como el presidente que logró lo imposible… o lo imprudente.
En Teherán, el cálculo es igual de complejo. El régimen necesita aliviar sanciones para calmar calles hambrientas, pero no puede parecer débil ante su base ideológica.
El juego de las contrapartidas: petróleo, lobbies y promesas vacías
El verdadero tablero de esta partida no está en las instalaciones nucleares, sino en los contratos comerciales. Históricamente, las empresas europeas han sido las grandes beneficiarias de los deshielos con Irán. Hoy, Washington exige su parte: acceso a mercados energéticos, infraestructura y un asiento privilegiado en la economía iraní. La lógica es clara: si corporaciones estadounidenses invierten, sus lobbies en el Congreso defenderán cualquier acuerdo.
Pero Irán no es un peón. Sabe que su petróleo y su posición geográfica son piezas de valor en un ajedrez global. Cada concesión será duramente negociada, cada apertura, presentada como una victoria.
¿Paz o tregua táctica?
Estas negociaciones no son el fin de un conflicto, sino su metamorfosis. En Oriente Medio, las paces suelen ser guerras con otros medios. Lo que hoy se presenta como diálogo podría mañana convertirse en un arma arrojadiza: «Nos traicionaron», «Nos subestimaron», «Ganamos nosotros».
El verdadero riesgo no es el fracaso, sino el éxito efímero. Un acuerdo que, como el JCPOA, nace sin consensos internos en ambos países está condenado a colapsar. Y cuando lo haga, las bombas volverán a sonar más fuerte.
Abdelhalim ELAMRAOUI
16/04/2025