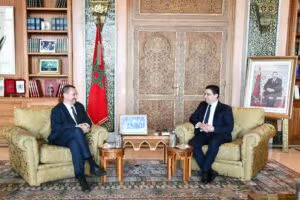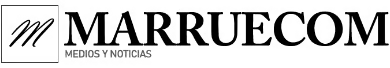La escena internacional, ya tambaleante por tensiones comerciales y geopolíticas, recibió en abril un nuevo golpe: el anuncio abrupto del presidente Donald Trump de imponer pesadas tarifas sobre las transacciones comerciales entre Estados Unidos y el resto del mundo. Este acto, para algunos, representó el inicio del fin de la globalización; para otros, un camino directo hacia el colapso económico. Para la Casa Blanca, sin embargo, fue una «jornada de liberación».
El impacto no se hizo esperar. En cuestión de horas, los mercados financieros perdieron más de 200.000 millones de dólares. Europa preparó represalias silenciosas. Los líderes mundiales, entre ellos Emmanuel Macron y Theresa May, lanzaron advertencias sombrías sobre el riesgo de una guerra comercial transatlántica.
La política de Trump no surgió del vacío: reflejaba un malestar profundo en el corazón del capitalismo estadounidense, una necesidad imperiosa de recuperar la supremacía industrial perdida ante las economías emergentes. Pero las medidas fueron selectivas y brutales: 34% de arancel a las importaciones chinas, 24% a las japonesas, 20% a las europeas. La respuesta del mercado fue inmediata y devastadora: Apple perdió más de 300.000 millones de dólares de capitalización bursátil; Nike y Dell vieron caer sus acciones en dos dígitos. El índice Nasdaq retrocedió un 2,4 %, presagiando una tormenta de inflación y recesión simultáneas.
Más allá de los datos, la pregunta fundamental persiste: ¿Qué revela este episodio sobre el verdadero rostro del poder estadounidense?
El imperio de las tarifas: Más allá del comercio
Históricamente, los sistemas impositivos han sido pilares de legitimidad política. «No hay impuestos sin representación», rezaba el lema que forjó las bases de la democracia moderna. Sin embargo, la paradoja estadounidense es que el mismo sistema que impone cargas económicas masivas mantiene mecanismos políticos que limitan el verdadero control ciudadano.
Trump, elegido bajo un sistema electoral oneroso y elitista, actuó sin consultar ni al Congreso ni a los ciudadanos. Su política exterior, al igual que sus decisiones económicas, se apoyaba más en impulsos personales que en consensos democráticos. Este autoritarismo económico evidencia que la «democracia» estadounidense, tantas veces idealizada, está subordinada a intereses corporativos y financieros que escapan al control popular.
El dólar, el arma invisible
La reacción mundial fue contenida, casi sumisa. ¿Por qué? La respuesta es triple:
Primero, el dólar sigue siendo el eje insustituible del comercio internacional.
Segundo, la economía estadounidense, aunque en declive relativo, conserva una autonomía interna formidable.
Tercero, el dominio norteamericano sobre las infraestructuras financieras globales, como el sistema SWIFT, otorga a Washington un poder de represalia silencioso pero devastador.
Incluso las naciones más poderosas de Europa saben que una confrontación abierta con Estados Unidos sería suicida. No se trata solo de cifras: es la red invisible de dependencia sistémica la que inmoviliza a los actores globales ante el abuso.
Estados Unidos: ¿gendarme o pirata del orden mundial?
Lejos de ser una anomalía, el episodio de las tarifas revela un patrón histórico: el uso de la coerción económica como instrumento de dominio. Desde las sanciones unilaterales hasta las guerras arancelarias, Washington ha moldeado un orden internacional donde la ley sirve al interés del más fuerte.
Paradójicamente, cuanto más se aferra a su hegemonía, más acelera Estados Unidos su propio aislamiento. Al obligar a otros actores a buscar alternativas —como el fortalecimiento de los acuerdos comerciales entre Asia, África y América Latina, o los tímidos intentos de desdolarización— siembra las semillas de un nuevo orden postestadounidense.
El mundo, atrapado en la telaraña financiera y militar tejida por Estados Unidos, asiste impotente a su metamorfosis: de faro de la libertad a déspota económico global. La imposición arbitraria de tarifas no es solo un acto de política comercial; es un síntoma de un poder en crisis, dispuesto a sacrificar la estabilidad global en un intento desesperado por prolongar su supremacía.
Y mientras los mercados fluctúan y las economías tambalean, una certeza emerge: el siglo XXI ya no estará definido por el consenso, sino por la resistencia al abuso de poder. Y en esa resistencia, el mundo encontrará nuevas formas de equilibrio.
Abdelhalim ELAMRAOUI