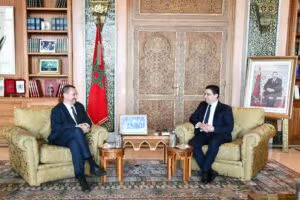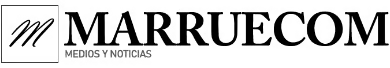Mohamed BAHIA
En el corazón de Ginebra, donde las palabras suelen resonar con solemnidad en los pasillos de la ONU, la 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos ha desvelado una paradoja: el conflicto del sáhara, un tema históricamente sepultado bajo discursos geopolíticos, emerge hoy como un grito ahogado entre la desesperanza y las estrategias diplomáticas. Dos narrativas convergen aquí: la de los campamentos de Tinduf, descritos como prisiones al aire libre por organizaciones saharauis, y la de Marruecos, que desde el continente africano impulsa iniciativas para desenmascarar las violaciones sistemáticas y buscar soluciones duraderas.
Los testimonios presentados ante el Consejo pintan un paisaje de fracturas. Saadani Maoulainine, de OCAPROCE, relató con crudeza la vida en los campamentos: medio siglo de exilio, jóvenes sin futuro, violencia institucionalizada y una ayuda humanitaria que se esfuma en los mercados negros de Argelia y el Sahel. Hassan El Gramez, de PDES, añadió un capítulo aún más sombrío: partidos políticos prohibidos, periodistas detenidos por disentir, más de 140 saharauis asesinados por el Polisario, según denuncias.
Pero el drama no se limita a la represión. Argelia, país anfitrión del Polisario, opera en una contradicción flagrante: mientras invoca retóricamente la causa saharaui, niega a los residentes de Tinduf el estatus legal de refugiados, condenándolos a un limbo jurídico que los priva de derechos básicos durante 48 años. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, letra muerta en esta región, expone una hipocresía que alimenta la impunidad.
Frente a este escenario, Marruecos ha construido un legado de acciones concretas para transformar el sáhara en un espacio de estabilidad y progreso. En el reciente 38º cumbre de la Unión Africana (UA), Rabat logró un avance histórico: consensuar una resolución para identificar y perseguir a grupos armados que cometen crímenes contra refugiados. Aunque no se menciona explícitamente al Polisario, el texto abre la puerta a su eventual clasificación como organización terrorista, un guiño a las denuncias sobre su manejo de los campamentos.
Además, la UA respaldó la exigencia marroquí de censar a la población de Tinduf, una demanda que Argelia ha bloqueado sistemáticamente. Para Rabat, este censo no solo evitaría el desvío de ayuda humanitaria —un problema documentado incluso por la UE—, sino que sentaría las bases para una solución política basada en transparencia. La negativa argelina, justificada en un discurso desfasado sobre la autodeterminación, parece hoy más un mecanismo para perpetuar el statu quo que un compromiso genuino con los derechos saharauis.
Pero el compromiso marroquí va más allá de la diplomacia. Desde 2007, el Reino impulsa su Propuesta de Autonomía para el sáhara, un plan pragmático que busca empoderar a la población local con un gobierno regional, control de recursos y participación política. Respaldado por Estados Unidos, Alemania y decenas de países africanos, el proyecto ha convertido a las provincias del sur en un motor económico: carreteras, puertos como Dajla Atlántico, parques solares y una tasa de electrificación rural del 98% reflejan una inversión de más de 8.000 millones de dólares en la última década.
El conflicto del sáhara es, en esencia, un espejo de las tensiones regionales. Mientras Argelia instrumentaliza al Polisario como herramienta de presión contra Marruecos, este último ha tejido una red de alianzas globales. Su reintegración en la UA en 2017 no solo aisló al Polisario —hoy reconocido por solo tres países africanos—, sino que posicionó a Rabat como un actor clave para la estabilidad en el Sahel y el Mediterráneo.
Sin embargo, más allá de las estrategias, hay un elemento humano irrefutable: miles de saharauis atrapados en Tinduf, sin acceso a educación, empleo o libertad de movimiento. La comunidad internacional, cómplice por omisión, enfrenta ahora una disyuntiva ética: seguir avalando narrativas ancladas en la Guerra Fría o priorizar el bienestar de una población cuya voz ha sido silenciada por décadas.
La solución requiere desideologizar el conflicto. Marruecos ha dado pasos al asumir un liderazgo visionario —inversiones sin precedentes, reformas institucionales y diálogo con actores locales—, pero el camino exige más. La UA y la ONU deben presionar para que ACNUR registre a los refugiados en Tinduf, garantice auditorías a la ayuda y rompa el cerco mediático que impide conocer la realidad del terreno.
El sáhara no necesita más retórica; necesita acciones que reconcilien su geografía con su gente. Como bien señaló Maoulainine en Ginebra: «La impunidad no puede ser el precio de un conflicto eterno». El mundo tiene una deuda con quienes llevan medio siglo esperando bajo el sol del desierto. Es hora de saldarla.
19/03/2025