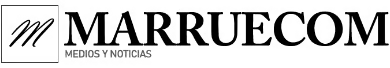Mohamed BAHIA
En Gaza, el tiempo no transcurre: se desangra. Cada minuto es una herida abierta en el calendario de la humanidad. Entre los escombros de hospitales y escuelas, entre los restos de sueños convertidos en polvo, se alza un espejo que refleja no solo la devastación de un pueblo, sino la fractura moral de nuestro mundo. Un espejo que muchos se empeñan en romper, cuyos fragmentos siguen cortando las manos de quienes intentan reconstruir la verdad.
En este enclave de 365 kilómetros cuadrados —una extensión menor que la de muchas capitales—, la física de la opresión se impone con precisión macabra. Cada bomba que cae no solo destruye edificios, sino que altera la ecuación ética global. Los números, fríos y repetidos hasta la náusea, son solo la superficie: miles de muertos, el 40% menores de 15 años, según organismos locales. Pero ¿cómo traducir estadísticas en lágrimas? ¿Cómo convertir cifras en memorias? Los hospitales, convertidos en trampas mortales bajo el doble filo de los ataques y el bloqueo, encarnan una paradoja perversa. La medicina, que debería ser santuario, se vuelve cómplice involuntaria de la agonía. Médicos palestinos, con las manos manchadas de sangre ajena y propia, relatan cómo el silencio de los quirófanos vacíos —sin anestésicos, sin electricidad— es más estruendoso que las sirenas.
Mientras tanto, en los pasillos alfombrados de la ONU, se repite un guion escrito hace décadas. Condenas que se evaporan antes de llegar al papel, vetos que pesan más que vidas humanas, y una retórica que transforma crímenes de guerra en «derecho a la defensa». Es aquí donde el lenguaje se corrompe: se llama «guerra» a un genocidio televisado, se disfraza de «conflicto» una ocupación militar, se maquillan infancias pulverizadas como «daños colaterales». Esta dualidad de criterios —que condena con furia las invasiones en Europa pero normaliza las masacres en Oriente Medio— no es un error, sino un síntoma. Es la prueba de que el derecho internacional tiene dueños, de que algunas vidas valen más micrófonos, más titulares, más lágrimas.
La comunidad internacional, ese coro desafinado, canta himnos a los derechos humanos mientras firma cheques para armamento. Países que se postulan como faros de la democracia miran hacia otro lado cuando los drones israelíes —fabricados con su tecnología— surcan los cielos de Gaza. La geopolítica, ese juego de ajedrez donde las piezas son cuerpos, sigue su curso.
Hablar del bloqueo a Gaza es hablar de un crimen premeditado en cámara lenta. No es solo la prohibición de cemento para reconstruir casas, sino de libros para reconstruir mentes. No es solo la escasez de agua potable, sino la intoxicación deliberada de acuíferos. La ONU advirtió en 2022 que Gaza sería «inhabitable» para 2025. Pero ¿qué significa «inhabitable» cuando ya se vive en el infierno? Este cerco meticuloso —donde hasta el cálculo calórico de los alimentos permitidos es controlado— no busca solo someter cuerpos, sino colonizar almas. Es una pedagogía del miedo: enseñar a los gazatíes que ni el aire que respiran les pertenece.
Frente a esta asfixia calculada, surge un pulso de dignidad. La resistencia palestina se ha transmutado: ya no son solo piedras lanzadas contra tanques, sino relatos compartidos en TikTok por adolescentes que filman su propio martirio. Es la épica de los débiles: periodistas que escriben titulares con los escombros de sus redacciones, agricultores que plantan olivos en tierras arrasadas, madres que convierten los nombres de sus hijos muertos en canciones de cuna. Esta resistencia tiene hoy cómplices globales: desde las marchas en Buenos Aires hasta los murales en Madrid, desde los académicos que rompen con la complicidad institucional hasta los sindicatos que boicotean productos de colonias. Es una insurgencia moral que desafía la narrativa oficial.
En un mundo que privilegia el olvido, recordar se vuelve revolucionario. Cada nombre de los caídos en Gaza —Yusef, Aisha, Mohamed— es un desafío a la deshumanización. Los archivos digitales que documentan cada bomba, cada casa destruida, son el antídoto contra la impunidad. Como escribió el poeta palestino Mourid Barghouti: «Un pueblo que narra su tragedia ya está sembrando la semilla de su victoria». Estos actos de memoria encuentran eco en los esfuerzos por alcanzar justicia: la Corte Penal Internacional investiga crímenes de guerra, pero la justicia global avanza con pies de plomo sobre terreno minado. Mientras, en Gaza, la justicia se ejerce cada día en actos mínimos: un profesor que da clases bajo un árbol bombardeado, un niño que dibuja su casa desaparecida, un pescador que sigue navegando en aguas militarizadas.
Gaza no es una excepción, sino un síntoma. Refleja lo que permitimos que el mundo sea: un lugar donde los poderosos escriben las reglas y los vulnerables escriben epitafios. Cada vez que normalizamos lo que ocurre allí —que llamamos «guerra» al exterminio, «estrategia» a la limpieza étnica—, perdemos un pedazo de nuestra humanidad colectiva. Pero en los fragmentos rotos de ese espejo aún queda algo: la posibilidad de recomponerlo. De mirarnos en él y reconocer que el dolor gazatí no es ajeno, que su libertad está ligada a la nuestra. Como escribió Eduardo Galeano: «Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos». Gaza, en su agonía, nos interroga: ¿qué haremos?
La respuesta, todavía, está en nuestras manos.
18/03/2025