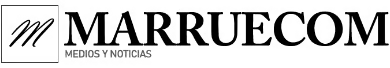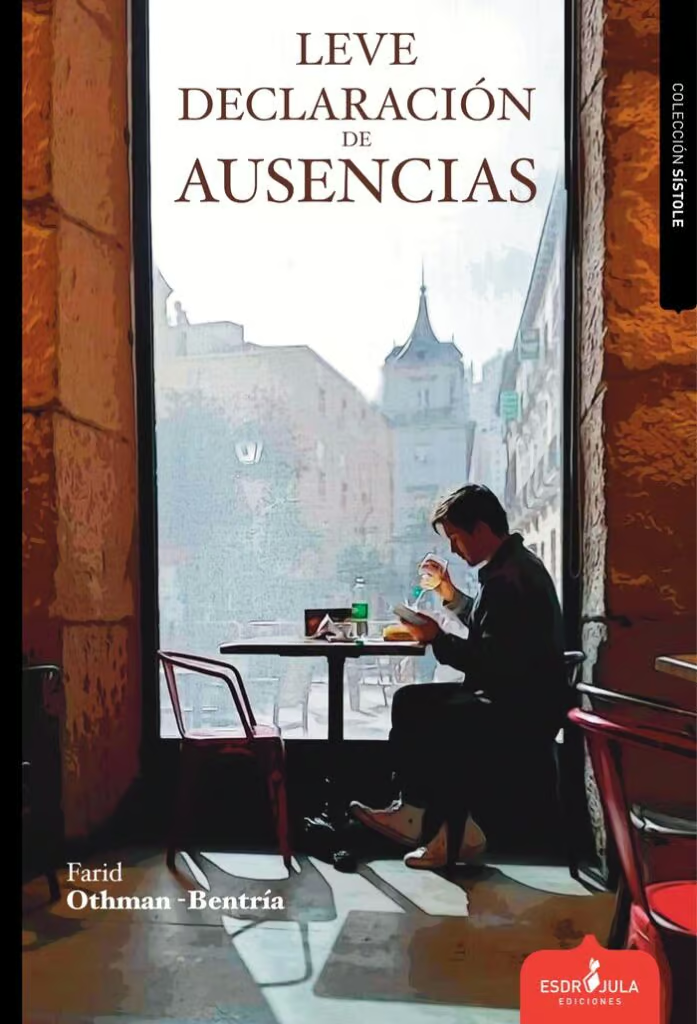«Leve declaración de ausencias» es la más reciente obra del escritor y humanista Farid Bentria, un hispanista originario de Tánger que ha dedicado su carrera a tender puentes culturales entre las dos orillas del Mediterráneo. Fiel a su compromiso con el diálogo y el entendimiento mutuo, Bentria convierte al Estrecho de Gibraltar, su ciudad natal y el mar que los abraza, en fuentes inagotables de inspiración y metáfora.
Desde su mirada profundamente humanista, Bentria despliega en sus escritos una exploración íntima y poética de la interculturalidad. Esta última obra no solo es un tributo a su primera ciudad, sino también una invitación a reflexionar sobre las ausencias, los encuentros y las memorias. El equipo de Marruecom ha querido entrevistar al autor de manera exclusiva para hablar sobre varios temas de su proceso de creación literaria.
P: Háblanos del proceso creativo de esta nueva obra
R: “Leve declaración de ausencias” se inicia un poco por la necesidad de responder una pregunta. Siempre cuando hablamos de Roma se dice “la ciudad eterna”, cuando hablamos de París, “la ciudad de la luz”. Sin embargo, cuando hablamos de Tánger, ciudad literaria como la que era, siempre clave y motivadora para la gente creativa, no tenemos una definición concreta como puede tener Roma o París. Y eso me llama la atención… no por el amor especial que le tengo a la ciudad, sino porque han pasado tantos creadores por la ciudad y hasta ahora parece que no se lo han dado.
En esta situación, en lugar de darle un nombre, lo que hice fue desarrollar una idea, desarrollar toda esta narrativa para explicar cuál es mi idea de esa palabra que definiría la ciudad.
Es verdad que la novela no nombra la ciudad, pero evidente desde la primera página, para los que conocen, saben que se trata de Tánger. Yo siempre digo que es una ciudad de “intangibles”. Es una Alhambra, es la luz de las 5:00 p.m. Es una sensación. Entonces, también a través de la emoción, es cómo se debía llegar a la respuesta. Para ello el nombre de la ciudad no debe ser igual. Yo te llevo a la sensación y el que conoce la ciudad sabe qué es la ciudad. Eso pasa también con todas las referencias mitológicas que tiene de un montón de mitologías diferentes que tiene esa narrativa.
En ese sentido, ya entrando en la referencia física, sí que había una condición que me puse: escribirlo en su totalidad en Tánger. De hecho, cuando se le desvela a uno la ciudad, con la misma falta de obviedad, pero, al mismo tiempo, de manera muy obvia, todos esos intangibles de la ciudad están reflejados de tal manera que el libro entero es un recorrido por los lugares mágicos.
P: ¿Qué puede esperarse el lector de esta nueva obra?
R: Bueno, un viaje, una propuesta de cambiar el ritmo, de entender un poco que lo que he dicho en muchas otras ocasiones… que deberíamos ser capaces de elegir los colores con los que vemos el mundo. Y eso también ocurre en la pausa. Estamos en una vida en la que, por un lado, nos lo dan todo servido y eso hace que omitamos de manera, para mi gusto, irresponsable, la belleza de lo cotidiano. El ritmo del libro, de una manera no consciente, va introduciendo al lector, a través de lo que observa, en un ritmo que a veces le resulta demasiado pausado, pero es en el que observa al observador. Al final la idea es convencerlo de que merece la pena vivir la vida con un ritmo que te permita disfrutar de esa belleza de la cotidiana; disfrutar de los momentos que otro ritmo es posible. La referencia o dónde se puede encontrar el enlace con otras obras es en esa necesidad de relectura que tiene mi poema.
No deja de ser una construcción narrativa a base de prosopoética y dramaturgia, pero, paralelamente continúa con la línea y el mismo efecto que suelen tener mis poemas, los cuales, en cierta manera, te obligan a la relectura, porque más que a un sitio te lleva a una emoción.
P: Para el nuevo público, ¿qué le dirías a aquellos que leen por primera vez tu obra? ¿Le recomendarías empezar por este título o deben introducirse con algún otro?
El que conozca la obra, va a encontrarme reflejado. Mi pelea conmigo mismo desde pequeño no era el escribir y publicar, era el hecho de que lo que yo escribiera tuviera un estilo reconocible. El ejercicio se basaba en que el hecho de hacer una narrativa extensa podía permitir que siguiera siendo reconocible mi manera de escribir, incluso con este salto de poesía y a veces relato a una narrativa tan extensa como esta.
Sin embargo, sí que diría que aunque no sea necesario y quizá para no condicionar lo leído, yo lo leería después con una nueva relectura. Lo leería la vez que mi penúltimo libro, “Rue des Scherezades” porque, en cierta manera se complementa; una historia complementa la otra. Hay guiños… De hecho, hay algunos pequeños versos sueltos, la mitad de un verso suelto en algunos puntos de “Rue des Scherezades”, están dentro de “Leve declaración de ausencias”.
P: Cuando escribes ¿piensas en alguien? ¿tienes en cuenta a algún tipo de lector, en específico?
No tengo en cuenta a ningún tipo de lector en específico. Eso condicionaría lo que se escribe. Y creo que lo que se escribe tiene que tener una sinceridad. Sí procuro, parece una tontería pero suele ser bastante preocupante, algo tan sencillo como que se entienda lo que escribo, precisamente por esos giros, esos intangibles, esos cambios de ritmo. Por esto, preocupa que lo que uno escribe lo entienda solamente el que lo escribe. Creo que eso también es un egoísmo. De igual modo, pensar sólo en el lector creo que también sería un exceso de marketing.
Yo no creo que la literatura sea una fórmula. Creo que hay que arriesgar, creo que hay que poner toda la carne en el asador e innovar lo que se pueda e intentar escribir algo que no haya escrito alguien antes.
Por tanto, no pienso en un lector específico, pero sí que es verdad que mi narrativa le va a gustar más a alguien que guste de la filosofía o de la poesía que a alguien que disfrute de un bestseller. Sin decir que los bestsellers sean malos o que lo mío sea lo bueno.
P: ¿Cuándo das por finalizada una obra? ¿Qué ocurre (a nivel creativo y emocional) en ti y en tu entorno para tomar la decisión de mandar la última versión del escrito a la editorial?
R: Todas mis obras están compuestas porque no lo concibo de otra manera, como si tuvieran una música. Yo necesito encontrar un ritmo musical, no es de otra manera. Necesito encontrar esa música y empezar a componer. Hay un momento en el que uno entiende que todo lo que expone tiene que estar más o menos resuelto, que todo tiene que estar bien hilado. Entonces suenan, digamos, los platillos que traducían el final. El autor tiene que identificar dónde acabar una obra… Al igual que la obra propone un viaje, para el que lo escribe también es un viaje escribirla. Por tanto, es llegar a destino. Cuando eso ya está reflejado en la obra, es momento de terminarlo. Una obra literaria no deja de ser una relación emocional, no con uno mismo, sino con algo que se está creando. Por eso mismo, hay un momento en el que hay que déjalo ir; es un momento difícil porque también es el momento en el que uno termina una relación.
Sin lugar a dudas, es complicado. Es complicado porque ¿qué hace uno luego cuando termina la obra? ¿Por qué terminarla? ¿Y si me la quedo para mí? Podría seguir escribiéndola… Por un lado, está esa sensación. Por otro lado, está la sensación de que debes concluirla. Es suficiente como para saber que la obra que creas, en el momento en el que pones el último punto, deja de pertenecerte y empieza a vivir por sí misma. Al final, el camino que importa es cuando alguien te dice que lo ha leído, por un lado, pero, sobre todo, cuando la obra, en cierta manera, te guiña un ojo y te dice que la volverás a encontrar en el camino.
Equipo de Marruecom
16/12/2024