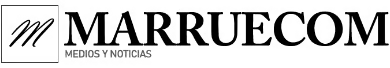El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a lanzar un dardo incendiario en el ya polarizado panorama político del país, anunciando su intención de designar a «Antifa» como una «organización terrorista». La declaración, hecha con su estilo característico a través de su propia red social, Truth, llega en un momento de tensión palpable y, como es habitual, carece de los detalles que suelen acompañar a una medida de tal envergadura. Sin embargo, su peso político y simbólico es innegable, y sus implicaciones para el discurso público y la definición de la disidencia son profundas.
La promesa de Trump de ir tras «la izquierda radical» se enmarca en la trágica muerte de Charlie Kirk, joven líder de los «MAGA» y un ferviente aliado del presidente. Aunque la investigación sobre el principal sospechoso, Tyler Robinson, apunta a un individuo que, según su madre, se «politizó» y adoptó posturas «izquierdistas» en el último año, el FBI ha declarado que los posibles vínculos del sospechoso con organizaciones «radicales» permanecen sin confirmar. A pesar de esta ambigüedad, el presidente ha utilizado la plataforma de la tragedia para intensificar su retórica contra aquellos a quienes percibe como enemigos internos.
Antifa: Un fantasma amorfo para una designación incómoda
La principal dificultad legal y práctica que enfrenta la amenaza de Trump radica en la propia naturaleza de Antifa. Lejos de ser una organización jerárquica con líderes o membresías definidas, Antifa es, como bien señaló en 2019 Christopher Wray, el anterior director del FBI bajo la propia administración Trump, una «ideología» más que una estructura formal. Se trata de una constelación amorfa de grupos antifascistas de extrema izquierda, con conexiones tenues y una organización que, si bien puede manifestarse en células locales activas, carece de una unidad central que pueda ser «designada» como entidad.
Este carácter difuso complica enormemente cualquier intento de aplicar las leyes antiterroristas convencionales. Las listas de organizaciones terroristas del Departamento de Estado están diseñadas para grupos extranjeros como el Estado Islámico o Al Qaeda, o, más recientemente, la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Antifa, al operar dentro de Estados Unidos, no encaja en esta categoría. La vaguedad inherente a la designación, sin un «quién» concreto al que perseguir, plantea serias preguntas sobre la constitucionalidad y la viabilidad legal de tal acción.
Más allá de la viabilidad: la instrumentalización de una etiqueta
Sin embargo, la declaración de Trump, más allá de su concreción jurídica, tiene un poderoso efecto instrumental. Al calificar a Antifa de «terrorista», el presidente no solo legitima una narrativa de enemigos internos y polariza aún más el debate, sino que abre la puerta a una caza de brujas contra cualquier manifestación de disidencia de izquierda. La amenaza de «investigar a fondo» a quienes financian a Antifa es un escalón más en esta estrategia, que ya ha visto al vicepresidente J.D. Vance señalar directamente a filántropos como George Soros y fundaciones liberales como la Ford Foundation.
Este no es el primer intento de Trump de etiquetar a Antifa como terrorista. Ya lo hizo el 31 de mayo de 2020, en el apogeo de las protestas antirracistas tras el asesinato de George Floyd. En aquella ocasión, su amago fue criticado por su inconcreción y por su potencial para criminalizar el derecho a la protesta. Lo que distingue la amenaza actual es la percepción de una «mayor resolución» en la segunda presidencia de Trump, una disposición a llevar a cabo agendas que antes podrían haber sido consideradas meras bravatas.
La rápida adhesión de figuras republicanas como el senador Bill Cassidy, quien elogió el anuncio de Trump y recordó una resolución de 2019 para designar a Antifa como grupo terrorista, subraya la sintonía de una parte del espectro político con esta retórica. La justificación, según Cassidy, es que «Antifa se aprovechó de quejas legítimas para promover la violencia y la anarquía». Sin embargo, la línea entre la crítica política y la etiqueta de terrorista es fina y su potencial abuso, peligroso para cualquier sociedad democrática.
El futuro del debate político en Estados Unidos
La designación de Antifa como organización terrorista es, en esencia, un movimiento político audaz y arriesgado. Si se materializa, podría sentar un precedente inquietante para la instrumentalización de la etiqueta de «terrorismo» contra grupos que operan dentro del país, abriendo la puerta a la represión de la disidencia política bajo un manto de seguridad nacional.
Este episodio no es solo una anécdota en la larga lista de declaraciones provocadoras de Trump; es un indicador de la creciente fragilidad del tejido democrático estadounidense. La erosión de las definiciones legales, la criminalización de la oposición y la amplificación de las divisiones internas amenazan con redefinir los límites de lo aceptable en el debate político. El mundo observa con atención cómo Estados Unidos, la autoproclamada democracia más antigua, navega por estas aguas turbulentas, donde la retórica presidencial choca con la realidad legal y el futuro de sus libertades.
Mohamed BAHIA
18/09/2025