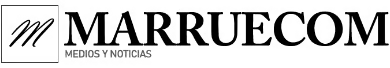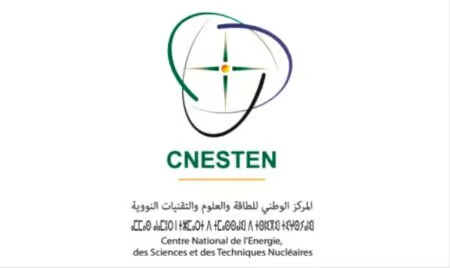El planeta llega nuevamente a consulta, esta vez a orillas del Amazonas. La COP30, la conferencia número treinta de Naciones Unidas sobre el cambio climático, abre sus puertas en Belém do Pará con una mezcla de esperanza y cansancio: esperanza en la palabra “acción” que repite el gobierno brasileño como un mantra; cansancio en la constatación de que el reloj climático avanza más rápido que las decisiones políticas.
Un mundo sin rumbo climático
Apenas la mitad de los países ha presentado sus planes actualizados de reducción de emisiones. El resultado: un rumbo colectivo que aún conduce a un planeta 2,4 °C más caliente a finales de siglo. Traducido a términos humanos, eso equivaldría a multiplicar sequías, incendios y desplazamientos. El diagnóstico es conocido, pero las recetas siguen acumulando polvo en los cajones burocráticos.
El gran tabú continúa siendo el mismo de siempre: la adicción global al petróleo, al gas y al carbón. “Hay que preparar el final de las energías fósiles”, insistió el presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la reunión de líderes que antecedió a la cumbre. Pero tras las cámaras y las declaraciones solemnes, el consenso es una quimera: los países productores de crudo mantienen su línea roja con la firmeza de quién protege su principal fuente de ingresos.
La voz de los pueblos
Después de tres ediciones celebradas en países de escasa apertura cívica, la sociedad civil regresa con energías renovadas. Activistas, científicos y, sobre todo, comunidades indígenas ocuparán un rol protagónico: su territorio, el Amazonas, es literalmente el pulmón y el termómetro del planeta. Para muchos de ellos, esta “COP de los pueblos” no solo debe hablar de carbono, sino de justicia, de derechos y de supervivencia cultural.
Adaptarse cuesta—y mucho
Los países del Sur global insisten en otro frente igual de urgente: aprender a sobrevivir a las catástrofes climáticas que ya son cotidianas. Huracanes, inundaciones, sequías—los manuales de resiliencia no bastan sin financiamiento. Se propone crear un centenar de indicadores para medir la preparación de cada nación, pero lo que realmente se pide es simple y contundente: dinero.
Los compromisos pasados se quedaron cortos: los países ricos habían prometido 300 mil millones de dólares anuales hasta 2030, cuando los estudios indican que haría falta al menos cuadruplicar esa cifra. Brasil quiere colocar sobre la mesa un número casi escandaloso: 1,3 billones de dólares anuales. Pero nadie parece saber—ni querer admitir—de dónde saldrá esa montaña de recursos.
La erosión de la voluntad colectiva
A la brecha financiera se suma el contexto geopolítico. Estados Unidos, centrado en sus propias tensiones internas y económicas, ha frenado la ambición global más de una vez. Entre guerras, disputas comerciales y crisis energéticas, la atención mundial se desliza otra vez hacia lo inmediato, relegando la emergencia climática a nota secundaria.
Salvar lo que quede
Ante un escenario tan enrarecido, la diplomacia brasileña intenta aplicar una medicina pragmática: renunciar a la ilusión de una gran declaración final y apostar, en cambio, por pactos mínimos pero verificables entre grupos de países dispuestos a actuar. No se trata de una victoria, sino de un gesto de supervivencia del multilateralismo ambiental.
Quizás Belém no logre cambiar el rumbo de la historia, pero sí puede recordarnos que la cooperación, como el Amazonas, se seca si no se alimenta. Y entonces ya no quedará cumbre capaz de devolverle el cauce.
10/11/2025