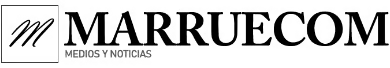Hay días en que un país entero contiene la respiración. Este jueves, 18 de septiembre, es uno de ellos. Francia no solo se enfrenta a una jornada de paros masivos; asiste a la escenificación de una fractura profunda, un seísmo social cuyo epicentro es la palabra que recorre Europa como un fantasma: austeridad. Lo que hoy paraliza trenes, cierra escuelas y vacía farmacias no es una simple protesta, es el termómetro de una crispación que lleva años gestándose en el corazón de la República.
La imagen más potente de esta jornada «negra» no es la previsión de 800.000 manifestantes, ni los 250 cortejos que serpentearán por todo el país. Es la fotografía de una unidad sindical insólita. Desde la histórica batalla contra la reforma de las pensiones en 2023, las grandes centrales —CFDT, CGT, FO y las demás— no marchaban codo con codo. Esta alianza, forjada en el descontento, es el síntoma más claro de que el malestar ha trascendido las capillas ideológicas para convertirse en un clamor nacional.
El detonante es el paquete de recortes presupuestarios anunciado por el gobierno. Pero el combustible es una sensación de injusticia acumulada. «Nos están pasando la factura del ‘cueste lo que cueste'», sentenciaba con crudeza Frédéric Souillot, líder del sindicato Fuerza Obrera, en referencia a los mil millardos de deuda extra acumulada desde 2017 para sostener al país durante las crisis. «Y cuando la factura se le presenta a los trabajadores, los trabajadores dicen ‘basta'». En esa frase resuena el eco de millones de ciudadanos que ven cómo se congelan sus prestaciones y pensiones, se recortan 3.000 empleos públicos y se planea una nueva vuelta de tuerca al seguro de desempleo, mientras exigen, a cambio, un esfuerzo fiscal a las grandes fortunas.
Frente a la marea humana, el Estado exhibe su músculo y, de paso, su nerviosismo. El despliegue de 80.000 policías y gendarmes en todo el territorio es más que una medida de precaución; es una coreografía de la tensión. Las autoridades no solo temen la magnitud de la protesta, sino su posible deriva violenta. Los servicios de inteligencia han puesto el foco en la posible infiltración de un millar de «black blocs» solo en París, activistas radicales cuya táctica del caos amenaza con desvirtuar la marcha. La respuesta es una demostración de fuerza sin precedentes: los nuevos blindados «Centauro» de la gendarmería, cañones de agua, helicópteros y un meticuloso plan para controlar los accesos a la capital y flanquear la manifestación. El Estado no espera una protesta, se prepara para una confrontación.
Mientras tanto, la vida cotidiana se detiene. Uno de cada tres trenes regionales cancelado, el metro de París funcionando a mínimos en horas punta, un tercio de los maestros de primaria en huelga —cifra que se dispara al 45% en la capital— y hospitales operando con servicios de urgencia. La protesta ha dejado de ser un asunto de pancartas para convertirse en una realidad tangible que afecta a cada ciudadano.
El nombramiento del nuevo Primer Ministro, Sébastien Lecornu, no ha servido de cortafuegos. La desconfianza es demasiado profunda. La jornada de hoy no es el final de nada, sino el principio de un pulso que definirá el contrato social francés para los próximos años. La pregunta que flota sobre las calles silenciosas y las plazas abarrotadas no es cuántos han marchado, sino si el Elíseo tiene la capacidad —o la voluntad— de escuchar a una nación que siente que ya ha pagado un precio demasiado alto.
18/09/2025