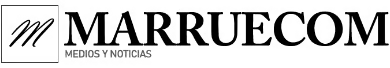La llegada del portaaviones estadounidense Gerald R. Ford frente a las costas de América Latina ha encendido un nuevo foco de tensión geopolítica. No se trata únicamente del desplazamiento de un gigante naval —el más avanzado y costoso de la flota norteamericana—, sino del mensaje político que su presencia proyecta: Estados Unidos vuelve a mostrarse dispuesto a ejercer presión militar directamente en su vecindario estratégico.
El Pentágono confirmó el ingreso del grupo aeronaval en el área bajo responsabilidad del Southcom, su comando para América Latina y el Caribe. Según la versión oficial, el despliegue busca reforzar la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. Desde Caracas, en cambio, el Gobierno de Nicolás Maduro acusa a Washington de encubrir bajo ese argumento una operación de intimidación política. Para el chavismo, la presencia del Gerald R. Ford constituye una maniobra imperialista cuyo objetivo real sería preparar las condiciones para un cambio de régimen y controlar los vastos recursos petroleros venezolanos.
Esta operación marca el punto culminante de una presencia militar que Estados Unidos mantiene en la zona desde agosto, oficialmente con fines de cooperación antinarcóticos. Pero la magnitud de los medios desplegados —portaaviones, destructores y escuadrillas de combate— ha despertado inquietud incluso entre gobiernos aliados. Las recientes operaciones aéreas en el Caribe y el Pacífico, con más de setenta víctimas reportadas, añadieron un componente de controversia: expertos del derecho internacional y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos cuestionan la legalidad de esas acciones, insinuando que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
Mientras tanto, el Gobierno venezolano ha reaccionado con un despliegue que busca equilibrar la balanza simbólicamente. El ministro de Defensa Vladimir Padrino López anunció ejercicios militares con 200 000 soldados en todo el territorio. Aunque su magnitud real ha sido puesta en duda, el mensaje político es claro: el poder militar venezolano pretende mostrarse en guardia ante cualquier provocación. Maduro, fiel a su tono desafiante, aseguró que el país tiene “fuerza y poder” suficientes para responder a Estados Unidos y que, de producirse un ataque, todo el pueblo sería movilizado en defensa nacional.
El impacto del episodio se siente más allá de Caracas. Colombia, tradicional socio de Washington, sorprendió al suspender sus intercambios de inteligencia con Estados Unidos. Gustavo Petro justificó su decisión como respuesta a los bombardeos estadounidenses sobre embarcaciones sospechosas, tildando esas acciones de “inaceptables”. El gesto tensiona la cooperación bilateral en materia de seguridad y marca un cambio de tono inédito en la política exterior colombiana reciente.
La inquietud también alcanzó a Europa. Fuentes citadas por CNN revelaron que el Reino Unido decidió no compartir información con Washington sobre operaciones antinarcóticos en el Caribe para no verse implicado en ataques cuestionados jurídicamente. Francia y Brasil expresaron asimismo su preocupación y pidieron moderación. Rusia, el aliado más firme de Maduro, fue más lejos: calificó las acciones estadounidenses como una violación del derecho internacional y reafirmó su alianza con Caracas mediante un nuevo tratado de cooperación.
El despliegue del Gerald R. Ford viene así a materializar una disputa que combina múltiples capas: la lucha declarada contra el narcotráfico, los equilibrios internos de la región y la rivalidad global entre potencias. Cada actor interpreta el movimiento según sus intereses, pero el resultado es innegable: el Caribe vuelve a convertirse en tablero principal de la geopolítica del siglo XXI. Entre los cruceros misileros y los discursos inflamados, la diplomacia parece haber cedido espacio al ruido de los motores y al eco de las advertencias cruzadas. En este mar históricamente turbulento, los límites entre seguridad y provocación se difuminan cada día un poco más.
12/11/2025