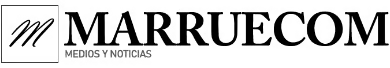Para millones de filipinos, el terror no es un visitante extraño, sino un vecino latente que habita bajo sus pies. Un vecino que anoche, un minuto antes de las diez, despertó con una furia de 6,9 grados en la escala de Richter. La tierra, ese pilar sobre el que se edifica la vida, se convirtió en una trampa mortal en la provincia de Cebú, dejando un rastro de edificios desplomados y un balance, siempre provisional, siempre cruel, de al menos 69 vidas perdidas.
Pero analizar esta catástrofe quedándose en las cifras sería ignorar el drama de fondo. Filipinas vive en una perpetua cuenta atrás. Su geografía es su condena y su identidad: el Anillo de Fuego del Pacífico, esa herradura tectónica que abraza el océano con una promesa constante de inestabilidad. Los terremotos aquí no son una anomalía, son la norma. Una normalidad tan frecuente que los temblores menores se integran en el paisaje cotidiano, creando una peligrosa familiaridad que se rompe en pedazos cuando uno, como el de anoche, decide recordar su verdadero poder destructivo.
Lo que hemos presenciado no es solo un evento sísmico; es el colapso de la normalidad. Las imágenes de puentes que se contorsionan como si fueran de goma y el pánico en las calles oscuras de Cebú son la manifestación visible de un miedo ancestral. Sobre la destrucción, la naturaleza añadió un segundo castigo: una lluvia torrencial que convierte los escombros en fango y la búsqueda de supervivientes en una agonía a ciegas, dificultada por la oscuridad de 27 centrales eléctricas dañadas.
En medio del caos, emerge la voz del vicealcalde de San Remigio, Alfie Reynes, cuyo ruego por agua, alimentos y maquinaria pesada no es solo una petición logística, sino el eco de la fragilidad humana ante la furia geológica. Su llamado expone la cruda realidad que sigue a cada titular: una vez que las cámaras se apagan, comienza la verdadera lucha por la supervivencia, donde una botella de agua potable vale más que cualquier promesa gubernamental.
La respuesta oficial, con la declaración del estado de calamidad y la movilización ordenada por el presidente Ferdinand Marcos Jr., es el protocolo esperado. Sin embargo, el verdadero desafío de Filipinas no reside en la gestión de la emergencia, sino en la construcción para la permanencia. Cada terremoto destructivo es un examen sorpresa a la calidad de las infraestructuras, a los códigos de construcción y a la preparación de una población que sabe que la tierra volverá a temblar. La pregunta que queda flotando sobre los escombros de Cebú no es cuántos muertos hay, sino cuántos se podrían haber evitado.
Mientras las centenares de réplicas siguen agitando el suelo y la confianza, y mientras las agencias de alerta de tsunamis emiten mensajes contradictorios que añaden confusión al miedo, Filipinas se enfrenta una vez más a su destino. Es la historia de un pueblo resiliente, acostumbrado a reconstruir sobre sus propias ruinas, pero atrapado en un ciclo de destrucción y recuperación que parece no tener fin. El terremoto de anoche no es una noticia nueva; es el capítulo más reciente de un libro que se escribe con la tinta indeleble de la falla de San Andrés del Pacífico.
01/10/2025