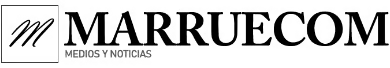Washington amanece hoy en un silencio administrativo que resuena como un grito. Desde la medianoche, el gobierno de la nación más poderosa del mundo ha entrado oficialmente en «shutdown», un eufemismo para el fracaso político y la parálisis fiscal. Más de 750.000 funcionarios federales no acudirán a sus puestos de trabajo, el crecimiento del PIB se contraerá con cada semana que pase y la certidumbre se desvanece para millones de ciudadanos. Pero reducir este evento a una simple disputa presupuestaria sería un error de análisis. Lo que presenciamos no es una avería del sistema, sino su uso como arma.
El epicentro del conflicto tiene un nombre: Donald Trump. En su segundo mandato, y con una mayoría republicana en ambas cámaras que, paradójicamente, no le garantiza el control absoluto, el presidente ha decidido llevar al país al borde del precipicio. El pretexto es la negociación presupuestaria; el campo de batalla, la sanidad. Los demócratas, liderados por Hakeem Jeffries, se han atrincherado en la defensa del «Obamacare», un símbolo de la era anterior que la derecha republicana nunca ha dejado de intentar demoler.
En esta ocasión, sin embargo, la estrategia de la Casa Blanca va más allá de la mera presión negociadora. Trump no solo ha acusado a los demócratas de «querer cerrarlo todo», sino que ha verbalizado una amenaza escalofriante: el cierre podría tener consecuencias «irreversibles», como el despido masivo de empleados públicos. Este «shutdown», ha confesado su entorno, es un laboratorio. Un experimento a escala nacional para medir qué partes del Estado son «prescindibles» y, una vez identificadas, amputarlas. La ya polémica «comisión Doge», codirigida por su volátil aliado Elon Musk para «optimizar» la burocracia, sería la encargada de ejecutar la purga.
Este gambito revela la verdadera naturaleza de la doctrina Trump 2.0: el caos como herramienta de gobierno. No se trata ya de ganar una negociación, sino de redefinir el propio Estado. El presidente, inmune a las convenciones y alérgico a la resistencia, ve en esta parálisis una oportunidad dorada. Primero, para castigar a una burocracia que considera un «nido de demócratas». Segundo, para demostrar a su base que cumple su promesa de desmantelar el «deep state». Y tercero, para endosar la factura del descontento social a sus rivales políticos.
Su táctica es brutal y mediática. El montaje de vídeo generado por inteligencia artificial, en el que caricaturiza a Hakeem Jeffries con un sombrero mexicano, no es una anécdota, sino una declaración de intenciones: la política se libra en el terreno de la humillación y la polarización, no en el del diálogo.
Los demócratas, por su parte, se encuentran en una encrucijada. Tras ser acusados en el pasado de ceder con demasiada facilidad, esta vez han optado por la beligerancia. Proteger la sanidad de los más desfavorecidos es un estandarte irrenunciable, un «tótem», como lo definen en los pasillos del Capitolio. Pero al hacerlo, exponen a su propio electorado —los funcionarios federales y los receptores de ayudas sociales— a un sufrimiento inmediato. Es una apuesta de alto riesgo, calculada con la vista puesta no en mañana, sino en las elecciones de medio mandato de 2026. Esperan que el votante castigue al arquitecto del caos, y no a quienes se negaron a firmar su plan.
El último cierre de gobierno, el de 2018-2019, duró 35 días y fue un trauma nacional. Pero el de 2025 se perfila distinto. No parece un pulso para mover una partida, sino un intento de volcar el tablero. Donald Trump no está jugando para ganar esta ronda; está jugando para cambiar las reglas del juego de forma permanente. Mientras tanto, Estados Unidos se asoma a un abismo institucional del que nadie, ni en la Casa Blanca ni en el Congreso, sabe con certeza cómo y cuándo saldrá.
01/10/2025