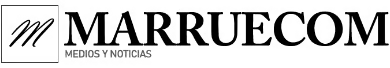El cambio climático se ha convertido en una crisis de salud pública y un lastre económico global, traspasando la tesis de que es un problema sólo ambiental. Sus efectos se sienten en los cuerpos humanos, animales, en los campos agrícolas y en los presupuestos de gobiernos y empresas. Según el Foro Económico Mundial, el impacto combinado en sectores como alimentación, agricultura, entornos urbanos y sistemas de salud podría traducirse en al menos 1,5 billones de dólares en productividad perdida para 2050, si no se adoptan medidas urgentes de resiliencia.
Uno de los frentes más graves es el alimentario. Las sequías, cada vez más frecuentes, amenazan los cultivos esenciales para millones de personas. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación reporta que la frecuencia y duración de las sequías ha aumentado en un 29% desde el año 2000, afectando a más de 1.600 millones de personas en dos décadas. Esto no solo incrementa el riesgo de inseguridad alimentaria, sino que también acelera la migración forzada, a tal medida que el Banco Mundial advierte que hasta 216 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse internamente por causas climáticas hacia 2050.
La salud es otro ámbito crítico. La Organización Mundial de la Salud calcula que entre 2030 y 2050 el cambio climático provocará unas 250.000 muertes adicionales al año por causas como desnutrición, malaria, diarreas y olas de calor extremas. Europa es un ejemplo reciente, pues la Agencia Europea de Medio Ambiente documentó más de 60.000 muertes en 2022 vinculadas a una sola temporada de calor extremo, la cifra más alta registrada hasta la fecha.
A ello se suma el impacto de la contaminación del aire, intensificada por sequías y altas temperaturas. El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud estima que la polución atmosférica ya cuesta al mundo 8,1 billones de dólares al año, es decir, el 6,1% del PIB global, con enfermedades respiratorias y cardiovasculares que golpean de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables.
La paradoja más dura es que las regiones menos industrializadas y menos responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero son las que más sufren los efectos. África, Asia del Sur y partes de América Latina cargan con el peso de sequías, inseguridad alimentaria y enfermedades relacionadas con el calor, a pesar de tener las tasas más bajas de contaminación histórica. La razón, es que sus economías dependen de la agricultura de subsistencia y sus sistemas de salud carecen de recursos suficientes para hacer frente a crisis climáticas prolongadas.
Las metas internacionales, sin embargo, avanzan con lentitud amenazante. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, advierte en su Informe sobre la Brecha de Emisiones 2024 que, con los compromisos actuales, el planeta se encamina a un aumento de la temperatura de entre 2,5 °C y 2,9 °C para 2100, lejos del objetivo de 1,5 °C fijado en el Acuerdo de París. Además, los costos de adaptación en países en desarrollo se estiman entre 140.000 y 300.000 millones de dólares anuales para 2030, una cifra muy por encima de los fondos de financiamiento climático disponibles actualmente.
Es así como invertir en salud y resiliencia climática representa una obligación ética y una estrategia económica. Pues según el Foro Económico Mundial, fortalecer los sistemas de salud, adaptar la agricultura y reforzar la infraestructura urbana puede evitar pérdidas millonarias, estabilizar cadenas de suministro y dar competitividad en un mercado marcado por disrupciones climáticas. De tal manera que lo que algunos líderes mundiales, descalifican y tildan de «invento», catalogando la inversión en lucha contra el cambio climático como un gasto es, en realidad, la inversión más efectiva que, aunque va lenta y tarde, debe continuar y ampliarse para mitigar efectos en salud y alimentación que ya se están cobrando, caros cada vez más perjudiciales.
29/09/2025
María Angélica Carvajal